– Hola, soy cinéfilo y en más ocasiones de las que me he atrevido a confesar he aborrecido el cine de Jean-Luc. O quizás sólo a su persona. Ya no lo sé.
– ¡Hola, Jorge-Mauro!
La escena me la imagino así, como si de una reunión de alcohólicos anónimos se tratase. A mi alrededor, otros muchos fóbicos de directores “de cabecera” de la intelligentsia occidental. Todos con sus traumas, con sus anécdotas, con su historial de incomprensión y bullyng gafapastil.
A estas alturas ya lo sabréis: aunque de hecho sea prácticamente invisible en nuestro país, se ha estrenado El libro de imágenes (2018), el último experimento cinematográfico del abuelo cebolleta del séptimo arte. Ese tipo gruñón, infinitamente brillante y loado / odiado hasta la nausea que responde a esas iniciales camino de devenir acrónimo: JLG.

Y aunque hayáis intentado -como el que esto escribe- tratar de permanecer impermeables al hype culterano, lo cierto es que ya sabréis que le dieron una megapalma patillera en el último festival de Cannes y que no hay crítico de medio consolidado que no le haya clavado las cinco estrellas de rigor. Porque sí, porque vuelve a ser una obra maestra incontestable que reformula -qué digo: ¡reinventa!- el cine tal y como lo conocemos y etcétera, etcétera, etcétera.
Mis rencillas con el cine de Godard se remontan a la adolescencia, que es cuando se acostumbra a descubrir no todo lo que importa, pero sí todo lo que le condiciona a uno de por vida. Si te gusta el cine desde siempre, a Godard llegas impelido, empujado por consejeros bienintencionados que sobrevaloran claramente tus capacidades. Y te dicen que hay una película fundamental. De esas que lo cambian todo. Y tú la ves, porque no se puede ir por ahí diciendo que no conoces Al final de la escapada (1960).
Y quizás, como yo, fueses de los que la vio mucho antes de llegar a la mayoría de edad y te quedaste… igual. Vamos, que no sólo no te cambió la vida, sino que llegó a irritarte su cúmulo de pretendidas transgresiones, de lugares comunes mistificados a costa de la perversión cool del noir (uno sabe que no ha tenido un buen día cuando junta un anglicismo y un galicismo en tres palabras seguidas). Perseveré en mi empeño -¡joer, que es Godard!- y acabé descubriendo un puñado de películas que permanecerán por siempre en mi galería de imprescindibles: Vivir su vida (1962), El desprecio (1963) y Banda aparte (1964). Por supuesto.
Godard ha conocido desde su esplendor sesentero a esta parte periodos con mucho maoísmo, poca autocrítica, mucho amor dispensado por mujeres masoquistas llamadas Anna o Anne y la conversión, finalmente, en lo que ahora mismo es para Francia: un bien cultural viviente. Tan intangible como incuestionable.

En las dos últimas décadas su cine ha entrado en una nueva y definitiva etapa: la del ensayo post-cinematográfico versión cajón de sastre cinéfilo. Desde sus Histoire(s) du cinéma (1998) en adelante, este nonagenario se dedica a recordarnos lo mal que va el mundo (remachando imágenes tremendistas con aforismos o frases lapidarias), contrapunteado todo ello con alguna captura (convenientemente alterada) de esa historia del cine -versión extendida- que parece anidar en su envidiable mollera.
En ese batiburrillo de imágenes cabe de todo: recuerdos de la guerra del Vietnam, recuerdos de las guerras actuales, un paseo por el ignorado mundo árabe, clásicos del cine francés, un poquito de Fellini, un mucho de Rossellini, Keaton, Lang, Murnau, Bresson, Pasolini, otro tanto de él mismo…. coexisten la intención política con la reivindicación sin nostalgia. Formatos alterados, audios superpuestos, subtítulos que van y vienen, imágenes de ficciones pasadas que encuentran su eco en barbaridades del presente, chistes privados y esa continua sensación de estar asistiendo en vivo y en directo a sus complejos procesos mentales, que no tienen intención alguna de resultar inteligibles. ¿Valiente Godard? Pues sí, un rato largo.
El libro de imágenes, con su caprichosa división por capítulos-fuga, con su voz cavernosa invocándonos desde el más acá y con su reescritura radical de lo que para él es hacer y sentir el cine, es un Godard en estado puro. Así que las preguntas vuelven a ser las de costumbre: ¿cabe buscarle algún sentido al conjunto?, ¿se queda en un pasatiempo experimental o estamos ante una obra capital?, ¿cuántos cuadros, fotogramas e intertítulos se pueden llegar a mezclar sin que el conjunto acabe pareciendo el Finnegans Wake de James Joyce? o ¿nos merecemos un mundo sin godardianos?
Nuevamente la respuesta estará en función del bagaje personal -si, tanto el emocional como el cultural-, la capacidad de aguante y el sentido que uno quiera darle a esta cascada de estímulos. Para mí la experiencia resulta tan desbordante como tratar de digerir en hora y media los telediarios del último lustro. Un ejercicio de zapeo global en el que Jean-Luc juega a ser Jean-Luc: decir cosas que pueden sonar “mu” fuertes, mostrar la morriña habitual por ese enemigo (necesario y ubicuo) llamado capitalismo, llamar a la Revolución desde su casa suiza a orillas del lago Lemán y abrumarnos -siempre hay gente impresionable entre la audiencia- con sus conocimientos enciclopédicos.
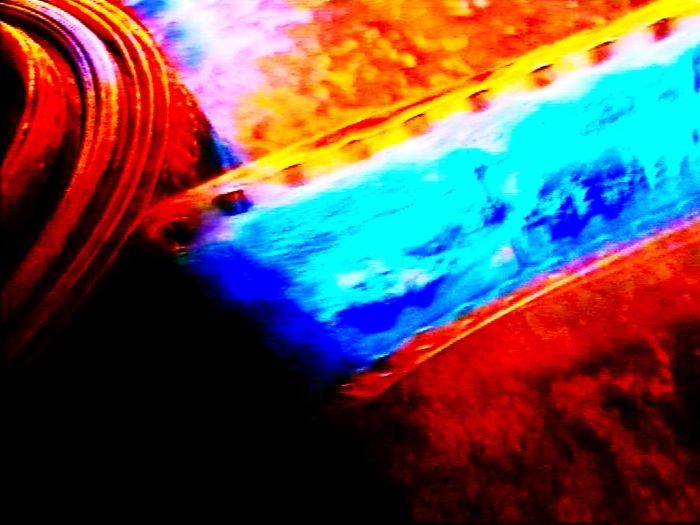
Al salir del cine, los heroicos supervivientes nos dividimos en dos bandos: los que se miran sin saber muy bien cómo verbalizar su estupefacción y los que se han perdido en el juego de las “peliculitas” que les propone Godard. Que si he reconocido este corte, que si he reconocido aquél. Que si me falta mucho cine por ver. Que menudo tío, que sigue fiel a sí mismo…. la palabra “genio” surge en la tercera frase, en el justo instante en que alguien empieza a introducir “peros”.
Para mí Jean-Luc Godard se perdió en La Chinoise (1967), junto a tres cuartas partes de la izquierda francesa. Le puedo reconocer que para llevar 50 años perdido, ha demostrado una lealtad sin par hacia su oficio, del que efectivamente es un practicante superdotado. Y aunque su carrusel de imágenes “significativas” pasadas por la turmix me siga pareciendo tedioso y fascinante sólo a ratos, no seré yo el que le niegue su clarísima y postrera voluntad: seguir danzando con esas imágenes hasta caer exhausto, como el paroxístico protagonista de El placer (1952) de Max Ophüls.


